HEINRICH HARRER: DE “7 AÑOS EN EL TÍBET” A LA EXPEDICIÓN FINAL
El pasado 7 de enero Heinrich Harrer “se lanzó, con mucha tranquilidad, a su última expedición”-así lo comunicaba a la prensa su familia-. El legendario montañero austriaco se había hecho famoso por varias gestas, y su libro autobiográfico “Siete años en el Tíbet”, publicado originalmente en 1953, y llevado a la gran pantalla en el año 1997, por el director francés Jean Jacques Annaud, con el actor estadounidense, Brad Pitt, como protagonista.
tranquilidad, a su última expedición”-así lo comunicaba a la prensa su familia-. El legendario montañero austriaco se había hecho famoso por varias gestas, y su libro autobiográfico “Siete años en el Tíbet”, publicado originalmente en 1953, y llevado a la gran pantalla en el año 1997, por el director francés Jean Jacques Annaud, con el actor estadounidense, Brad Pitt, como protagonista.
Considerado uno de los grandes alpinistas del siglo XX, tenía 94 años en el momento de su deceso. Había nacido el 6 de julio de 1912 en Huettenberg, ciudad enclavada en una zona muy escarpada de Austria, dónde desarrolló desde pequeño un gran amor por el montañismo. Cursó estudios de geografía y de profesor de gimnasia. En el año 1936 fue abanderado del combinado olímpico austriaco en los Juegos Olímpicos de Berlín. En 1937 fue campeón de descenso en los Juegos Académicos. Participó en más de veinte expediciones de alta montaña de gran dificultad, y rodó cuarenta documentales al aire libre. En el año 1938 formó parte de la expedición que alcanzó por primera vez la cumbre de la mítica cara norte del Eiger, en los Alpes Suizos, que se había cobrado ya ocho vidas. Su éxito como escalador lo llevó, con 27 años (1939), al equipo austro-alemán que pretendía coronar por primera vez el pico Nanga Parbat (de 8.114 metros) en Cachemira, en el Himalaya. El estallido de la Segunda Guerra Mundial frustró los planes, y todo el equipo fue arrestado y conducido a un campo de prisioneros inglés en la India. Tras cuatro años y medio allí, consiguieron huir, junto a un compañero, Peter Aufschnaiter. Tuvieron que recorrer, en una ruta increíble, 2.000 Km vagando por las montañas durante más de veintiún meses, y atravesando treinta y un pasos y unas cincuenta cumbres de más de 5.000 metros de altitud, antes de llegar a Lhasa, capital del Tíbet; allí permanecieron gracias a un permiso especial del gobierno tibetano, pues la ciudad sagrada estaba prohibida a los extranjeros. Se quedaron unos cinco años en un clima de amistad y de intercambios mutuos de conocimientos con los lugareños. Heinrich se ganó la confianza del Dalai Lama, que entonces tenía 11 años, convirtiéndose en su preceptor y amigo. La amistad perduró, y el Dalai Lama lo visitó en Austria con motivo de su ochenta y también noventa cumpleaños, respectivamente. Describe su vivencia de estos hechos en su libro “Siete años en el Tíbet” y también en “Mi vida en la corte del Dalai Lama”. “¡Ojalá estos recuerdos despierten en mis lectores un poco de simpatía y comprensión hacia un pueblo cuyo único anhelo fue vivir libre e independiente!”-manifestaba ser su aspiración última al escribir los libros-.
su preceptor y amigo. La amistad perduró, y el Dalai Lama lo visitó en Austria con motivo de su ochenta y también noventa cumpleaños, respectivamente. Describe su vivencia de estos hechos en su libro “Siete años en el Tíbet” y también en “Mi vida en la corte del Dalai Lama”. “¡Ojalá estos recuerdos despierten en mis lectores un poco de simpatía y comprensión hacia un pueblo cuyo único anhelo fue vivir libre e independiente!”-manifestaba ser su aspiración última al escribir los libros-.
La terrible invasión militar china del Tíbet el año 1950, llevó a los dos austriacos a abandonar el país en menos de un año. Más adelante,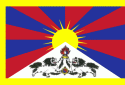 continuó sus arriesgadas exploraciones en el Amazonas, Groenlandia, Alaska, Congo y Guinea, entre otros lugares. Pero lo que había marcado su vida había sido el viaje al Tíbet.
continuó sus arriesgadas exploraciones en el Amazonas, Groenlandia, Alaska, Congo y Guinea, entre otros lugares. Pero lo que había marcado su vida había sido el viaje al Tíbet.
Habiéndose hecho tan famoso, casi un mito por su epopeya, se comprende la gran conmoción que causaron las afirmaciones del artículo de la revista alemana Stern, según las cuales, Harrer había sido nazi desde 1933, miembro de las SA y después de las SS. Pese a negarlo inicialmente, lo aceptó parcialmente al enfrentarse con las pruebas, y se retiró, desapareciendo de la vida pública. El periodista austriaco Gerald Lehner encontró su expediente, que no lo relacionaba con ningún crimen de guerra, pero sí daba motivos de inquietud acerca de sus actividades; la presencia de Harrer en el Tíbet habría podido estar motivada por una campaña nazi con la intención de aliarse con el pueblo tibetano (al cual Himmler consideraba descendiente de la raza aria), contra los judíos asiáticos y los ingleses. Según esta versión de los hechos, algunos de los contactos allí habrían abierto el paso a Lhasa a los dos jóvenes austriacos. Harrer afirmó que su pertenencia a las SS fue meramente pasiva y oportunista, con objeto de poder participar en las expediciones, y que “en aquel entonces no existía el menor indicio de que los nazis llegarían a ser la mayor organización criminal de todos los tiempos. No obstante, creo que lo sucedido con las SS fue uno de los errores de mi vida, quizá el mayor”–concluía-.
de guerra, pero sí daba motivos de inquietud acerca de sus actividades; la presencia de Harrer en el Tíbet habría podido estar motivada por una campaña nazi con la intención de aliarse con el pueblo tibetano (al cual Himmler consideraba descendiente de la raza aria), contra los judíos asiáticos y los ingleses. Según esta versión de los hechos, algunos de los contactos allí habrían abierto el paso a Lhasa a los dos jóvenes austriacos. Harrer afirmó que su pertenencia a las SS fue meramente pasiva y oportunista, con objeto de poder participar en las expediciones, y que “en aquel entonces no existía el menor indicio de que los nazis llegarían a ser la mayor organización criminal de todos los tiempos. No obstante, creo que lo sucedido con las SS fue uno de los errores de mi vida, quizá el mayor”–concluía-.
Independientemente del tipo de nazi que hubiera sido Heinrich Harrer, lo cierto es que el Tíbet lo transformó. A lo largo de sus posteriores cincuenta y tres años por todo el mundo, desarrolló una gran labor humanitaria, no sólo en defensa de la soberanía del Tíbet, sino también de la dignidad de los pueblos del tercer mundo. En cualquier caso, sólo Dios puede juzgarlo y lo que nos corresponde a nosotros es encomendar su alma a la Misericordia Divina.
humanitaria, no sólo en defensa de la soberanía del Tíbet, sino también de la dignidad de los pueblos del tercer mundo. En cualquier caso, sólo Dios puede juzgarlo y lo que nos corresponde a nosotros es encomendar su alma a la Misericordia Divina.
No podemos conocer en profundidad toda la verdad sobre el Heinrich Harrer real y sus actividades, por ello quiero dejar claro que sólo me baso en el personaje que nos presenta la película “Siete años en el Tíbet”, cuando hago las consideraciones que siguen.
Podría interpretarse el relato de un modo global, considerándolo como un ejemplo de vida en la que, en esencia, tiene lugar lo mismo que en cualquier vida, de cualquier persona que ha vivido, vive o vivirá: Dios que ama a todos los hombres, sale al encuentro de todos y cada uno, constantemente, valiéndose de los medios disponibles, con la intención enamorada de que vayamos abriendo los ojos a la verdad sobre nosotros mismos y sobre el sentido de la vida, a fin de que lleguemos a c omprender lo que es amar y ser amado. Quiere que, de este modo, se nos haga patente nuestro estado de pecado y pobreza y, con sencillez, nos abramos a la acción de su amor para poder ser salvados por Él. Cada individuo es libre de abrirse, o bien, cerrarse a cada pequeña o gran llamada que el Espíritu Santo le va haciendo a lo largo de su camino y, de ese modo avanzar más o menos, o nada, en la propia realización vital, en el logro de aquello para lo que hemos sido creados y que es lo único que nos puede hacer felices.
omprender lo que es amar y ser amado. Quiere que, de este modo, se nos haga patente nuestro estado de pecado y pobreza y, con sencillez, nos abramos a la acción de su amor para poder ser salvados por Él. Cada individuo es libre de abrirse, o bien, cerrarse a cada pequeña o gran llamada que el Espíritu Santo le va haciendo a lo largo de su camino y, de ese modo avanzar más o menos, o nada, en la propia realización vital, en el logro de aquello para lo que hemos sido creados y que es lo único que nos puede hacer felices.
Tomo como ejemplo cuatro momentos álgidos de la filmación.
El primero surge cuando, tras huir juntos del campo de prisioneros, y efectuar un largo recorrido por las montañas, el compañero de Harrer lo confronta con su verdad: Heinrich es tan cínico (se ríe, incluso, cuando lo pillan en una mentira grave) e insensible a los demás, que nadie es capaz de soportarlo. Es la gota que colma el vaso de una serie de hechos que le hacen darse cuenta de cuánto ha llegado a abusar y utilizar a los demás, yendo siempre a lo suyo. Los ojos se le abren, a aquel gran egoísta, adicto al propio yo (cosa muy frecuente en nuestros días) y, con admirable decisión, empieza a reaccionar y a rectificar, demostrándolo con hechos (de lo contrario serían sólo palabritas vacías). Empieza a buscar también el bien de los demás, incluso con sacrificio. En definitiva, sale de sí mismo para comenzar a amar.
al propio yo (cosa muy frecuente en nuestros días) y, con admirable decisión, empieza a reaccionar y a rectificar, demostrándolo con hechos (de lo contrario serían sólo palabritas vacías). Empieza a buscar también el bien de los demás, incluso con sacrificio. En definitiva, sale de sí mismo para comenzar a amar.
El segundo tiene lugar cuando los dos amigos se afanan por conquistar a la misma chica. Él usa su talante narcisista de siempre, pensando sólo en lucirse. El otro joven, en cambio, piensa en la chica y se comporta con humildad. Un día, ella, intrigada acerca de las actividades montañeras de Heinrich le hace preguntas, y él le muestra en los periódicos todos sus premios y medallas. Como ella no entiende para qué sirve todo aquello, él le explica que es para triunfar, para llegar más arriba que nadie... ¡Justamente eso es lo que a ella la deja perpleja!: “en mi pueblo no es eso lo que tiene valor...”-responde- y le explica que lo que valoran los suyos, es la sencillez y el desasimiento de los deseos. Un poco cansados de la sociedad en la que vivimos, brutalmente competitiva y esclava de la eficiencia, en un principio se nos hace simpático este planteamiento. Es un esbozo de verdad que proviene de esas semillas que Dios ha puesto en el corazón de los hombres y se manifiestan cuando hay buena voluntad. Pero la plenitud de la Verdad es Jesucristo (“(...) Yo soy el camino, la verdad y la vida (...)” -Jn 14, 6-) y la ha revelado a la Iglesia, su Esposa; Él, al encarnarse, nos ha mostrado que el mundo material no es malo, ni una virtud evadirse de él, sino implicarnos y amarlo ordenadamente, poniéndolo al servicio del amor, al servicio de Dios y los demás, a fin de que el Reino de Dios progrese. No es malo llegar a los primeros puestos si no lo hacemos por autocomplacencia, sino para poder obrar el bien. Ciertamente, los cristianos nos hemos contaminado tanto del afán de poder y del materialismo que nos rodea, que muchas veces deformamos la verdadera imagen de lo que Jesús nos ha venido a enseñar: la Humildad y el hacerse servidor de todos por amor, a ejemplo suyo. [“(...) quien quisiere ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor (...) así como el Hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.”(Mt 20, 26-28)].
humildad. Un día, ella, intrigada acerca de las actividades montañeras de Heinrich le hace preguntas, y él le muestra en los periódicos todos sus premios y medallas. Como ella no entiende para qué sirve todo aquello, él le explica que es para triunfar, para llegar más arriba que nadie... ¡Justamente eso es lo que a ella la deja perpleja!: “en mi pueblo no es eso lo que tiene valor...”-responde- y le explica que lo que valoran los suyos, es la sencillez y el desasimiento de los deseos. Un poco cansados de la sociedad en la que vivimos, brutalmente competitiva y esclava de la eficiencia, en un principio se nos hace simpático este planteamiento. Es un esbozo de verdad que proviene de esas semillas que Dios ha puesto en el corazón de los hombres y se manifiestan cuando hay buena voluntad. Pero la plenitud de la Verdad es Jesucristo (“(...) Yo soy el camino, la verdad y la vida (...)” -Jn 14, 6-) y la ha revelado a la Iglesia, su Esposa; Él, al encarnarse, nos ha mostrado que el mundo material no es malo, ni una virtud evadirse de él, sino implicarnos y amarlo ordenadamente, poniéndolo al servicio del amor, al servicio de Dios y los demás, a fin de que el Reino de Dios progrese. No es malo llegar a los primeros puestos si no lo hacemos por autocomplacencia, sino para poder obrar el bien. Ciertamente, los cristianos nos hemos contaminado tanto del afán de poder y del materialismo que nos rodea, que muchas veces deformamos la verdadera imagen de lo que Jesús nos ha venido a enseñar: la Humildad y el hacerse servidor de todos por amor, a ejemplo suyo. [“(...) quien quisiere ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor (...) así como el Hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.”(Mt 20, 26-28)].
Un tercer momento que quiero destacar es aquél en que el protagonista dice: “¡y pensar que yo antes también estaba de acuerdo con esto...!” Se refería al uso de la fuerza y la violencia a fin de dominar a los países, de imponer las ideas. Pero ahora él ama a ese pueblo tibetano y le duele su dolor; Harrer ha aprendido la lección de la compasión y la misericordia. ¡Ojalá todos aprendiéramos, esta lección y nos pusiéramos siempre en el lugar del otro en nuestras actuaciones! Entonces nos daríamos cuenta de que el prójimo, es una persona como tú y como yo, con sentimientos, esperanzas, derechos y anhelos. ¡Cómo cambiaría el mundo si por todas partes se propagara esta manera de vivir! De nuevo vemos aquí una semilla de verdad de lo que Jesús nos ha revelado en plenitud: “Os lo aseguro, que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo.” (Mt 25, 40). Y Él mismo, compadeciéndose de nuestra miserable situación, ha querido ponerse completamente en nuestro lugar, haciéndose hombre como nosotros y cargando sobre sí todo el pecado y sufrimiento del mundo. Por eso la Misericordia de Dios es uno de sus atributos más magníficos.
que el prójimo, es una persona como tú y como yo, con sentimientos, esperanzas, derechos y anhelos. ¡Cómo cambiaría el mundo si por todas partes se propagara esta manera de vivir! De nuevo vemos aquí una semilla de verdad de lo que Jesús nos ha revelado en plenitud: “Os lo aseguro, que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo.” (Mt 25, 40). Y Él mismo, compadeciéndose de nuestra miserable situación, ha querido ponerse completamente en nuestro lugar, haciéndose hombre como nosotros y cargando sobre sí todo el pecado y sufrimiento del mundo. Por eso la Misericordia de Dios es uno de sus atributos más magníficos.
Finalmente (y llegamos al cuarto momento) el joven Dalai Lama le alienta a poner en práctica aquella nueva actitud ante la vida que había aprendido, a rectificar los errores en lo posible y enmendarse, sí, pero... ¡ en su vida real! Efectivamente, el encuentro con la verdad no nos ha de llevar a evadirnos hacia un mundo que nos pueda parecer más idílico o fascinante. Debemos buscar nuestro camino, partiendo de nuestra realidad y forjarlo paso a paso, con la ayuda de Dios, con pequeños esfuerzos, renovados cada día, en la vida cotidiana. Es menos espectacular y, a veces, más rutinario, pero sólo así avanzaremos en la realidad y no en una ilusión.
en su vida real! Efectivamente, el encuentro con la verdad no nos ha de llevar a evadirnos hacia un mundo que nos pueda parecer más idílico o fascinante. Debemos buscar nuestro camino, partiendo de nuestra realidad y forjarlo paso a paso, con la ayuda de Dios, con pequeños esfuerzos, renovados cada día, en la vida cotidiana. Es menos espectacular y, a veces, más rutinario, pero sólo así avanzaremos en la realidad y no en una ilusión.
Y la película tiene un final feliz para Harrer, y cualquier vida lo puede tener también: nunca es demasiado tarde para rectificar, ningún error es demasiado grande como para no poder ser perdonado por Dios si así se lo pedimos; siempre encontraremos su ayuda y amor incondicional, ¡siempre con los brazos abiertos...! Aquella alegría que encontró el protagonista al pedir perdón al amigo o a su hijo, la podemos encontrar nosotros, infinitamente multiplicada, al pedir perdón a Dios y a los hermanos, mediante el Sacramento de la Reconciliación, y empezar de nuevo.
¡Cuántas veces una buena amistad, un amor humano verdadero, nos hacen ver más cerca el Cielo, nos despiertan las ganas de ser más buenos, más honestos y generosos, de buscar la Verdad plena...! ¡No desperdiciemos la ocasión, pensando que son tonterías del momento que nos ha cogido sentimentales! Cualquier amor auténtico que pueda haber en este mundo es un pequeño reflejo que se alimenta del amor de Dios. Él lo ha ido derramando por todas partes, como trampolín para que lleguemos a vivir en Él, en comunión con los hermanos: “(...) Dios es amor; y el que vive en el amor permanece en Dios, y Dios en él”. (1 Jn 4, 16)
 tranquilidad, a su última expedición”-así lo comunicaba a la prensa su familia-. El legendario montañero austriaco se había hecho famoso por varias gestas, y su libro autobiográfico “Siete años en el Tíbet”, publicado originalmente en 1953, y llevado a la gran pantalla en el año 1997, por el director francés Jean Jacques Annaud, con el actor estadounidense, Brad Pitt, como protagonista.
tranquilidad, a su última expedición”-así lo comunicaba a la prensa su familia-. El legendario montañero austriaco se había hecho famoso por varias gestas, y su libro autobiográfico “Siete años en el Tíbet”, publicado originalmente en 1953, y llevado a la gran pantalla en el año 1997, por el director francés Jean Jacques Annaud, con el actor estadounidense, Brad Pitt, como protagonista.Considerado uno de los grandes alpinistas del siglo XX, tenía 94 años en el momento de su deceso. Había nacido el 6 de julio de 1912 en Huettenberg, ciudad enclavada en una zona muy escarpada de Austria, dónde desarrolló desde pequeño un gran amor por el montañismo. Cursó estudios de geografía y de profesor de gimnasia. En el año 1936 fue abanderado del combinado olímpico austriaco en los Juegos Olímpicos de Berlín. En 1937 fue campeón de descenso en los Juegos Académicos. Participó en más de veinte expediciones de alta montaña de gran dificultad, y rodó cuarenta documentales al aire libre. En el año 1938 formó parte de la expedición que alcanzó por primera vez la cumbre de la mítica cara norte del Eiger, en los Alpes Suizos, que se había cobrado ya ocho vidas. Su éxito como escalador lo llevó, con 27 años (1939), al equipo austro-alemán que pretendía coronar por primera vez el pico Nanga Parbat (de 8.114 metros) en Cachemira, en el Himalaya. El estallido de la Segunda Guerra Mundial frustró los planes, y todo el equipo fue arrestado y conducido a un campo de prisioneros inglés en la India. Tras cuatro años y medio allí, consiguieron huir, junto a un compañero, Peter Aufschnaiter. Tuvieron que recorrer, en una ruta increíble, 2.000 Km vagando por las montañas durante más de veintiún meses, y atravesando treinta y un pasos y unas cincuenta cumbres de más de 5.000 metros de altitud, antes de llegar a Lhasa, capital del Tíbet; allí permanecieron gracias a un permiso especial del gobierno tibetano, pues la ciudad sagrada estaba prohibida a los extranjeros. Se quedaron unos cinco años en un clima de amistad y de intercambios mutuos de conocimientos con los lugareños. Heinrich se ganó la confianza del Dalai Lama, que entonces tenía 11 años, convirtiéndose en
 su preceptor y amigo. La amistad perduró, y el Dalai Lama lo visitó en Austria con motivo de su ochenta y también noventa cumpleaños, respectivamente. Describe su vivencia de estos hechos en su libro “Siete años en el Tíbet” y también en “Mi vida en la corte del Dalai Lama”. “¡Ojalá estos recuerdos despierten en mis lectores un poco de simpatía y comprensión hacia un pueblo cuyo único anhelo fue vivir libre e independiente!”-manifestaba ser su aspiración última al escribir los libros-.
su preceptor y amigo. La amistad perduró, y el Dalai Lama lo visitó en Austria con motivo de su ochenta y también noventa cumpleaños, respectivamente. Describe su vivencia de estos hechos en su libro “Siete años en el Tíbet” y también en “Mi vida en la corte del Dalai Lama”. “¡Ojalá estos recuerdos despierten en mis lectores un poco de simpatía y comprensión hacia un pueblo cuyo único anhelo fue vivir libre e independiente!”-manifestaba ser su aspiración última al escribir los libros-.La terrible invasión militar china del Tíbet el año 1950, llevó a los dos austriacos a abandonar el país en menos de un año. Más adelante,
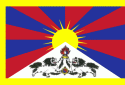 continuó sus arriesgadas exploraciones en el Amazonas, Groenlandia, Alaska, Congo y Guinea, entre otros lugares. Pero lo que había marcado su vida había sido el viaje al Tíbet.
continuó sus arriesgadas exploraciones en el Amazonas, Groenlandia, Alaska, Congo y Guinea, entre otros lugares. Pero lo que había marcado su vida había sido el viaje al Tíbet.Habiéndose hecho tan famoso, casi un mito por su epopeya, se comprende la gran conmoción que causaron las afirmaciones del artículo de la revista alemana Stern, según las cuales, Harrer había sido nazi desde 1933, miembro de las SA y después de las SS. Pese a negarlo inicialmente, lo aceptó parcialmente al enfrentarse con las pruebas, y se retiró, desapareciendo de la vida pública. El periodista austriaco Gerald Lehner encontró su expediente, que no lo relacionaba con ningún crimen
 de guerra, pero sí daba motivos de inquietud acerca de sus actividades; la presencia de Harrer en el Tíbet habría podido estar motivada por una campaña nazi con la intención de aliarse con el pueblo tibetano (al cual Himmler consideraba descendiente de la raza aria), contra los judíos asiáticos y los ingleses. Según esta versión de los hechos, algunos de los contactos allí habrían abierto el paso a Lhasa a los dos jóvenes austriacos. Harrer afirmó que su pertenencia a las SS fue meramente pasiva y oportunista, con objeto de poder participar en las expediciones, y que “en aquel entonces no existía el menor indicio de que los nazis llegarían a ser la mayor organización criminal de todos los tiempos. No obstante, creo que lo sucedido con las SS fue uno de los errores de mi vida, quizá el mayor”–concluía-.
de guerra, pero sí daba motivos de inquietud acerca de sus actividades; la presencia de Harrer en el Tíbet habría podido estar motivada por una campaña nazi con la intención de aliarse con el pueblo tibetano (al cual Himmler consideraba descendiente de la raza aria), contra los judíos asiáticos y los ingleses. Según esta versión de los hechos, algunos de los contactos allí habrían abierto el paso a Lhasa a los dos jóvenes austriacos. Harrer afirmó que su pertenencia a las SS fue meramente pasiva y oportunista, con objeto de poder participar en las expediciones, y que “en aquel entonces no existía el menor indicio de que los nazis llegarían a ser la mayor organización criminal de todos los tiempos. No obstante, creo que lo sucedido con las SS fue uno de los errores de mi vida, quizá el mayor”–concluía-.Independientemente del tipo de nazi que hubiera sido Heinrich Harrer, lo cierto es que el Tíbet lo transformó. A lo largo de sus posteriores cincuenta y tres años por todo el mundo, desarrolló una gran labor
 humanitaria, no sólo en defensa de la soberanía del Tíbet, sino también de la dignidad de los pueblos del tercer mundo. En cualquier caso, sólo Dios puede juzgarlo y lo que nos corresponde a nosotros es encomendar su alma a la Misericordia Divina.
humanitaria, no sólo en defensa de la soberanía del Tíbet, sino también de la dignidad de los pueblos del tercer mundo. En cualquier caso, sólo Dios puede juzgarlo y lo que nos corresponde a nosotros es encomendar su alma a la Misericordia Divina.No podemos conocer en profundidad toda la verdad sobre el Heinrich Harrer real y sus actividades, por ello quiero dejar claro que sólo me baso en el personaje que nos presenta la película “Siete años en el Tíbet”, cuando hago las consideraciones que siguen.
Podría interpretarse el relato de un modo global, considerándolo como un ejemplo de vida en la que, en esencia, tiene lugar lo mismo que en cualquier vida, de cualquier persona que ha vivido, vive o vivirá: Dios que ama a todos los hombres, sale al encuentro de todos y cada uno, constantemente, valiéndose de los medios disponibles, con la intención enamorada de que vayamos abriendo los ojos a la verdad sobre nosotros mismos y sobre el sentido de la vida, a fin de que lleguemos a c
 omprender lo que es amar y ser amado. Quiere que, de este modo, se nos haga patente nuestro estado de pecado y pobreza y, con sencillez, nos abramos a la acción de su amor para poder ser salvados por Él. Cada individuo es libre de abrirse, o bien, cerrarse a cada pequeña o gran llamada que el Espíritu Santo le va haciendo a lo largo de su camino y, de ese modo avanzar más o menos, o nada, en la propia realización vital, en el logro de aquello para lo que hemos sido creados y que es lo único que nos puede hacer felices.
omprender lo que es amar y ser amado. Quiere que, de este modo, se nos haga patente nuestro estado de pecado y pobreza y, con sencillez, nos abramos a la acción de su amor para poder ser salvados por Él. Cada individuo es libre de abrirse, o bien, cerrarse a cada pequeña o gran llamada que el Espíritu Santo le va haciendo a lo largo de su camino y, de ese modo avanzar más o menos, o nada, en la propia realización vital, en el logro de aquello para lo que hemos sido creados y que es lo único que nos puede hacer felices.Tomo como ejemplo cuatro momentos álgidos de la filmación.
El primero surge cuando, tras huir juntos del campo de prisioneros, y efectuar un largo recorrido por las montañas, el compañero de Harrer lo confronta con su verdad: Heinrich es tan cínico (se ríe, incluso, cuando lo pillan en una mentira grave) e insensible a los demás, que nadie es capaz de soportarlo. Es la gota que colma el vaso de una serie de hechos que le hacen darse cuenta de cuánto ha llegado a abusar y utilizar a los demás, yendo siempre a lo suyo. Los ojos se le abren, a aquel gran egoísta, adicto
 al propio yo (cosa muy frecuente en nuestros días) y, con admirable decisión, empieza a reaccionar y a rectificar, demostrándolo con hechos (de lo contrario serían sólo palabritas vacías). Empieza a buscar también el bien de los demás, incluso con sacrificio. En definitiva, sale de sí mismo para comenzar a amar.
al propio yo (cosa muy frecuente en nuestros días) y, con admirable decisión, empieza a reaccionar y a rectificar, demostrándolo con hechos (de lo contrario serían sólo palabritas vacías). Empieza a buscar también el bien de los demás, incluso con sacrificio. En definitiva, sale de sí mismo para comenzar a amar.El segundo tiene lugar cuando los dos amigos se afanan por conquistar a la misma chica. Él usa su talante narcisista de siempre, pensando sólo en lucirse. El otro joven, en cambio, piensa en la chica y se comporta con
 humildad. Un día, ella, intrigada acerca de las actividades montañeras de Heinrich le hace preguntas, y él le muestra en los periódicos todos sus premios y medallas. Como ella no entiende para qué sirve todo aquello, él le explica que es para triunfar, para llegar más arriba que nadie... ¡Justamente eso es lo que a ella la deja perpleja!: “en mi pueblo no es eso lo que tiene valor...”-responde- y le explica que lo que valoran los suyos, es la sencillez y el desasimiento de los deseos. Un poco cansados de la sociedad en la que vivimos, brutalmente competitiva y esclava de la eficiencia, en un principio se nos hace simpático este planteamiento. Es un esbozo de verdad que proviene de esas semillas que Dios ha puesto en el corazón de los hombres y se manifiestan cuando hay buena voluntad. Pero la plenitud de la Verdad es Jesucristo (“(...) Yo soy el camino, la verdad y la vida (...)” -Jn 14, 6-) y la ha revelado a la Iglesia, su Esposa; Él, al encarnarse, nos ha mostrado que el mundo material no es malo, ni una virtud evadirse de él, sino implicarnos y amarlo ordenadamente, poniéndolo al servicio del amor, al servicio de Dios y los demás, a fin de que el Reino de Dios progrese. No es malo llegar a los primeros puestos si no lo hacemos por autocomplacencia, sino para poder obrar el bien. Ciertamente, los cristianos nos hemos contaminado tanto del afán de poder y del materialismo que nos rodea, que muchas veces deformamos la verdadera imagen de lo que Jesús nos ha venido a enseñar: la Humildad y el hacerse servidor de todos por amor, a ejemplo suyo. [“(...) quien quisiere ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor (...) así como el Hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.”(Mt 20, 26-28)].
humildad. Un día, ella, intrigada acerca de las actividades montañeras de Heinrich le hace preguntas, y él le muestra en los periódicos todos sus premios y medallas. Como ella no entiende para qué sirve todo aquello, él le explica que es para triunfar, para llegar más arriba que nadie... ¡Justamente eso es lo que a ella la deja perpleja!: “en mi pueblo no es eso lo que tiene valor...”-responde- y le explica que lo que valoran los suyos, es la sencillez y el desasimiento de los deseos. Un poco cansados de la sociedad en la que vivimos, brutalmente competitiva y esclava de la eficiencia, en un principio se nos hace simpático este planteamiento. Es un esbozo de verdad que proviene de esas semillas que Dios ha puesto en el corazón de los hombres y se manifiestan cuando hay buena voluntad. Pero la plenitud de la Verdad es Jesucristo (“(...) Yo soy el camino, la verdad y la vida (...)” -Jn 14, 6-) y la ha revelado a la Iglesia, su Esposa; Él, al encarnarse, nos ha mostrado que el mundo material no es malo, ni una virtud evadirse de él, sino implicarnos y amarlo ordenadamente, poniéndolo al servicio del amor, al servicio de Dios y los demás, a fin de que el Reino de Dios progrese. No es malo llegar a los primeros puestos si no lo hacemos por autocomplacencia, sino para poder obrar el bien. Ciertamente, los cristianos nos hemos contaminado tanto del afán de poder y del materialismo que nos rodea, que muchas veces deformamos la verdadera imagen de lo que Jesús nos ha venido a enseñar: la Humildad y el hacerse servidor de todos por amor, a ejemplo suyo. [“(...) quien quisiere ser grande entre vosotros, sea vuestro servidor (...) así como el Hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.”(Mt 20, 26-28)].Un tercer momento que quiero destacar es aquél en que el protagonista dice: “¡y pensar que yo antes también estaba de acuerdo con esto...!” Se refería al uso de la fuerza y la violencia a fin de dominar a los países, de imponer las ideas. Pero ahora él ama a ese pueblo tibetano y le duele su dolor; Harrer ha aprendido la lección de la compasión y la misericordia. ¡Ojalá todos aprendiéramos, esta lección y nos pusiéramos siempre en el lugar del otro en nuestras actuaciones! Entonces nos daríamos cuenta de
 que el prójimo, es una persona como tú y como yo, con sentimientos, esperanzas, derechos y anhelos. ¡Cómo cambiaría el mundo si por todas partes se propagara esta manera de vivir! De nuevo vemos aquí una semilla de verdad de lo que Jesús nos ha revelado en plenitud: “Os lo aseguro, que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo.” (Mt 25, 40). Y Él mismo, compadeciéndose de nuestra miserable situación, ha querido ponerse completamente en nuestro lugar, haciéndose hombre como nosotros y cargando sobre sí todo el pecado y sufrimiento del mundo. Por eso la Misericordia de Dios es uno de sus atributos más magníficos.
que el prójimo, es una persona como tú y como yo, con sentimientos, esperanzas, derechos y anhelos. ¡Cómo cambiaría el mundo si por todas partes se propagara esta manera de vivir! De nuevo vemos aquí una semilla de verdad de lo que Jesús nos ha revelado en plenitud: “Os lo aseguro, que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis conmigo.” (Mt 25, 40). Y Él mismo, compadeciéndose de nuestra miserable situación, ha querido ponerse completamente en nuestro lugar, haciéndose hombre como nosotros y cargando sobre sí todo el pecado y sufrimiento del mundo. Por eso la Misericordia de Dios es uno de sus atributos más magníficos.Finalmente (y llegamos al cuarto momento) el joven Dalai Lama le alienta a poner en práctica aquella nueva actitud ante la vida que había aprendido, a rectificar los errores en lo posible y enmendarse, sí, pero... ¡
 en su vida real! Efectivamente, el encuentro con la verdad no nos ha de llevar a evadirnos hacia un mundo que nos pueda parecer más idílico o fascinante. Debemos buscar nuestro camino, partiendo de nuestra realidad y forjarlo paso a paso, con la ayuda de Dios, con pequeños esfuerzos, renovados cada día, en la vida cotidiana. Es menos espectacular y, a veces, más rutinario, pero sólo así avanzaremos en la realidad y no en una ilusión.
en su vida real! Efectivamente, el encuentro con la verdad no nos ha de llevar a evadirnos hacia un mundo que nos pueda parecer más idílico o fascinante. Debemos buscar nuestro camino, partiendo de nuestra realidad y forjarlo paso a paso, con la ayuda de Dios, con pequeños esfuerzos, renovados cada día, en la vida cotidiana. Es menos espectacular y, a veces, más rutinario, pero sólo así avanzaremos en la realidad y no en una ilusión.Y la película tiene un final feliz para Harrer, y cualquier vida lo puede tener también: nunca es demasiado tarde para rectificar, ningún error es demasiado grande como para no poder ser perdonado por Dios si así se lo pedimos; siempre encontraremos su ayuda y amor incondicional, ¡siempre con los brazos abiertos...! Aquella alegría que encontró el protagonista al pedir perdón al amigo o a su hijo, la podemos encontrar nosotros, infinitamente multiplicada, al pedir perdón a Dios y a los hermanos, mediante el Sacramento de la Reconciliación, y empezar de nuevo.
¡Cuántas veces una buena amistad, un amor humano verdadero, nos hacen ver más cerca el Cielo, nos despiertan las ganas de ser más buenos, más honestos y generosos, de buscar la Verdad plena...! ¡No desperdiciemos la ocasión, pensando que son tonterías del momento que nos ha cogido sentimentales! Cualquier amor auténtico que pueda haber en este mundo es un pequeño reflejo que se alimenta del amor de Dios. Él lo ha ido derramando por todas partes, como trampolín para que lleguemos a vivir en Él, en comunión con los hermanos: “(...) Dios es amor; y el que vive en el amor permanece en Dios, y Dios en él”. (1 Jn 4, 16)





